NEOBATLLISMO
Neobatllismo
1946-1958.
El partido colorado resultó ganador de las
elecciones (1946) y se reafirmó el batllismo como principal fuerza y como su
principal opositor, al partido nacional con Herrera a la cabeza.
Hay que destacar que ambos partidos no eran un solo
bloque compacto sino que dentro de sus filas existía fuertes oposiciones.
Dentro del partido colorado iba surgiendo como
fuerte figura de un gran lider carismático capaz de interpretar los problemas
del país, Luis Batlle Berres. Sin embargo este fue resistido por otros figuras
de la facción batllista para que se presentara como candidato a intendente de
Montevideo por lo cual tuvo que conformarse con el cargo de vice presidente de
la república. Pera muerto Berreta el vice
saltó a la popularidad.
El gobierno de Luis Batlle va estar signado por la
confrontación entre el extremo conservadurismo de los Batlle Pacheco y la
tendencia renovadora y "populista" del Presidente.
Este periodo se abrió a partir del año 1946 y se va
a caracterizar por la consolidación del
sistema democrático representativo, auge económico originando un optimismo
colectivo conocido a través del eslogan "como el Uruguay no hay”.
Precisamente esta noción de "país de
excepción", se afirmará a través de la concreción de las libertades,
la democracia, el orden, la paz social, y el ejericio ciudadano de una vida
colectiva. El imaginario colectivo interpretará al Uruguay como "un
pequeño gran país", "un oasis de libertad, justicia y paz".
El Neobatllismo concibió como estrategia aceptar el proceso
revolucionario incorporándose a él, siempre desde el orden y el camino
de la no violencia. En este sentido, reconoce que la humanidad vive tiempos de
revolución social y política; una revolución que pretende continuar el tránsito
desde el liberalismo a la socialización, encauzada por la llamada "vía
normal", es decir, a través de la ley, la democracia y la libertad.
Socialización, es entendida bajo el supuesto de
justicia (ante los beneficios del progreso y la riqueza) atendiendo a los
reclamos populares, pero siempre controlando las inquietudes de los mismos.
El neobatllismo pone el acento en la democracia y la
libertad, entendiendo que ésta última solo se logra a través de la primera, y
es completada a través de una serie preocupación de justicia social, en el
mismo sentido que Batlle y Ordóñez expresaba: "que los pobre sean menos
pobres, aunque los ricos tengan que ser ricos".
Es en este sentido que el neobatllismo busca el
bienestar de todos los integrantes de la nación, superando los aspectos
negativos del capitalismo, sin llegar a condenar el sistema.
POLÍTICA ECONÓMICA
Una de las características que diferencian
marcadamente la política económica de este período respecto al anterior,
refiere a la modalidad que asume el creciente intervencionismo estatal
en la economía y en particular a la relación entre el estatismo y la
regulación económica. En ese sentido, el sector público retomó su
expansión, pero la innovación más destacada está dada por el establecimiento
progresivo de un nutrido conjunto de instrumentos que establecieron una
creciente regulación económica por parte del Estado. He allí un signo
distintivo de la política económica del terrismo y, más aun, del neobatllismo,
en comparación con la del primer batllismo.
La industrialización como modelo de
desarrollo
La industrialización se presentó como el modelo de desarrollo alternativo al
agro-exportador, sobre todo, como modelo que satisfacía las expectativas de la
base social del partido.
En este sentido, el Estado actuó estableciendo un
marco de protección y de política cambiaria para que la actividad privada fuera responsable de
expandir la economía.
De esta forma, la industria pasó a ser la principal
actividad creadora de riqueza, a modo de que
conformar un "capitalismo /donde / (...) la riqueza llegue al
pueblo".
Las ventajas del nuevo modelo:
-
crear una clase media
-
salario bien pago
-
atrae capitales
-
crear clase administrativa bien paga
-
reparte la riqueza (redistribución de ingresos)
De esta manera, la industria entendida como una
mancomunidad de intereses donde existe la conciliación de clase, sumada al
capitalismo benefactor (distribuidor de ingresos), sentaron las bases de la
política económica neobatllista.
Bajo este planteo, se presentó como indispensable la
participación del trabajador en los beneficios de expansión económica,
intentado conciliar trabajo-capital, así como también, movilizar los
trabajadores en apoyo de la política industrializadora.
En el marco de este plan industrializador, fue
pertinente defender a la industria ante la firme oposición del grupo ganadero.
Para esta defensa se identificó industria con trabajo y con el pleno empleo,
así como también, se les aseguró a los inversores beneficios y extensión de
éstos a otras clases. La industria se convertía así en la fuente de riqueza
para la nación.
Paralelamente, el discurso industrializador, logró
comprometer al Estado, a los Capitalistas y a los obreros, sobre todo, a éstos
últimos, a través de un lenguaje obrerista, que le valió a Batlle Berres el
apoyo del sector proletario.
En una primera instancia, las industrias
desarrolladas serían para el mercado interno, es decir, consumo nacional. Pero
Batlle Berres planeaba, una vez alcanzada la satisfacción de dicho mercado,
pasar a una etapa exportadora: "la segunda etapa de la defensa de nuestras
industrias es salir al mundo a imponerlas".
Establecido en 1941, el Contralor
de Exportaciones e Importaciones, afectará al sector ganadero
particularmente. A través del mismo y en complemento con el Control de
Cambios y el sistema de cambios múltiples, cuyo
funcionamiento veremos, el Estado puso en marcha, particularmente durante el
neobatllismo, una importante transferencia de recursos desde el sector
agropecuario hacia otras actividades productivas (políticas pro-agrícolas e
industrialistas).
¿Cuál es la idea? La idea es
que a través de la creación de
organismos y reglamentaciones, el Estado
despliegue una cada vez más afinada regulación del comercio exterior
y, por medio de ella, una creciente transferencia de recursos orientada
al estímulo de la diversificación productiva y de la distribución
del ingreso. De esta forma, entre 1931 y 1941 se fue montando un
conjunto de instituciones regulatorias. Entonces quedó configurado un núcleo
básico que se fue completando en los años posteriores. Con este instrumental,
el Estado uruguayo desplegó entre 1943 y 1959, en el arco que va de la
transición democrática a la crisis del neobatllismo, la política de promoción
industrial más impetuosa que se registra en la historia del país.
De esta forma quedó montado
lo esencial del mecanismo de regulación del comercio exterior que funcionaría
en adelante, con particular ímpetu en los años cuarenta y cincuenta (el mismo
que comenzaría a ser desmontado, o más bien a intentarse su desmontaje, con la
Ley de Reforma Monetaria y Cambiaria de 1959[1]).
De cualquier manera, habiendo quedando instalado lo fundamental con la “ley
10.000”[2],
otras medidas se agregaron en los años siguientes, completando e incrementando
la capacidad estatal de regulación. Entre ellas, es particularmente relevante
el decreto que en 1947 sistematizó los cambios múltiples al
establecer tres categorías de productos importados a efectos de la fijación de
los tipos de cambio aplicables a la liquidación de las divisas destinadas a
importaciones. Básicamente establecía la prioridad de las materias primas
necesarias, los bienes de consumo no competitivos y ciertos bienes de capital
especificados, al tiempo que hacía lo contrario respecto a los artículos
competitivos y productos de lujo. Luego, un decreto de 1949 generalizó el
sistema a todo el comercio exterior, al extender los tipos de cambio
diferenciales a las exportaciones.
Estatismo y dirigismo
La alianza de clases que constituyeron la base
social del Neobatllismo, necesitaba de una ESTADO ÁRBITRO o Estado promotor del
desarrollo industrial. En este sentido el Estado interventor y dirigista estuvo
implícito en la concepción estatal neobatllista:
- control económico para impulsar la actividad privada (dirigismo). En este aspecto, G. D´Elía critica la ausencia de una planificación proyectada así como también, hace referencia a la existencia de un constante temor político respecto a la excesiva influencia de la naciente tecnocracia.
- Antes que nada, en primer lugar, el Estado debe defender el interés general. Sí las empresas privadas desconocen este interés común, entonces, en segundo lugar, es primordial que el Estado intervenga controlando el exceso de afán de lucro, abuso de especulación o incluso suplante al particular. De ahí que G. D´Elía defina al neobatllismo, entre otras cosas, como un "intervencionismo constructivo y de beneficio común"
- No obstante, el intervensionismo está condicionado por la coyuntura internacional (desarrollo potencias centrales)
- Es "partidario de la acción industrial del Estado"
- Intervención del Estado asegura una "economía ordenada" regulando la producción y l a distribución
- En la teoría se justifica el control del Estado porque la función principal del mismo es:
- 1° cuidar el interés general
- 2° cuidar el interés de los más débiles. Las clases pobres necesitan y esperan del Estado la tutela (legislación social y económica)
-
Dos aspectos esenciales justifican el intervensionismo del estadoa) social: PAZ SOCIALb) económico: CAPITAL-TRABAJO
Nacionalizaciones
y estatizaciones
La nacionalización de la
compañía inglesa de aguas corrientes (1947) y la creación de OSE
como empresa estatal encargada de la potabilización y suministro de agua a la
población, significaron una mejora y expansión nacional del servicio.
También se hizo cargo del maltrecho servicio de
trenes, al nacionalizarse en 1947 la compañía inglesa y hacerse cargo AFE
de sus bienes y servicios. Lo mismo sucedió con la compañía inglesa de tranvías
de Montevideo y la creación de la empresa municipal AMDET. Para
completar el panorama de la política de expansión de la cobertura estatal de
servicios de transportes, señalemos que en 1951 se producía la estatización de PLUNA,
con lo cual el Estado pasó a disponer de su propia línea aérea. De esta forma,
con la excepción del nunca concretado proyecto batllista de creación de una
marina mercante nacional, el Estado uruguayo cubría parte del espectro de
servicios de transporte de la época.
A su vez, Fue nacionalista desde el
punto de vista económico, defendió el desarrollo de la industria nacional; ante
el problema de los combustibles defendió el monopolio del Estado que culminó
con la creación de ANCAP.
Agricultura
Bajo el neobatllismo se impulsó una política
de fuerte estímulo estatal al desarrollo de la agricultura.
Cuatro fueron los instrumentos en los que pueden sintetizarse los medios
movilizados para alcanzar este fin: fijación de precios “sostén” (trigo, lino,
girasol, maní, algodón, etc.), tipos de cambio preferenciales, facilidades para
la importación de maquinaria agrícola y créditos a bajo interés.
Con relación a la colonización agrícola,
el neobatllismo se hizo cargo de los planes del primer batllismo: en 1948 fue
creado el Instituto Nacional de Colonización. En los hechos, éste desplegó
entre 1948 y 1958 un tibio impulso a la desconcentración de la propiedad de la
tierra y a la colonización agrícola y ganadera de zonas poco explotadas.
Desafiado por el firme rechazo de las gremiales ganaderas, su acción se vio
seriamente limitada por la escasez de los recursos con los que se lo dotó.
Reeditando la experiencia
del primer batllismo, esta política de tierras pro agrícola y antilatifundista
naufragó en medio de la escasez de recursos con que debió sobrevivir el INC y
la resistencia gremial y política presentada por el sector ganadero frente a
tales planes.
Respecto a los
arrendamientos, en base a la ley de 1942, sobre crédito para mejoras en los
predios rurales, se aprobó la ley de 1954, que establecía diversas medidas de
protección del uso del suelo, el derecho de los arrendatarios a acceder a esos
créditos y a la indemnización por parte de los propietarios por las mejoras
realizadas.
La preocupación por el estancamiento ganadero
se manifestó en forma permanente: En la elaboración del Plan Agropecuario
Nacional de 1947, realizado en la órbita del Ministerio de Ganadería, pasando a
depender al año siguiente del Instituto Nacional de Colonización; en la
solicitud del gobierno a la FAO y al Banco Mundial del envío de una misión de
especialistas (que entregaron su informe en 1951), o en el viaje de expertos uruguayos
a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Este proceso iba a culminar con la
elaboración del Plan Agropecuario Nacional que será financiado por el Banco
Mundial.
La política fiscal
Bajo el neobatllismo, la política fiscal marcaría un
giro y en cierta forma una consonancia con los postulados tradicionales del
batllismo. En una época en que el país se benefició de acrecidos saldos
comerciales acumulados, y con un Estado crecientemente costoso, los impuestos
fueron una parte más del complejo entramado de mecanismos redistributivos
(entre sectores de la economía y entre niveles de ingreso) desplegados al
servicio de la diversificación productiva y del sostenimiento de una ampliada
cobertura estatal de servicios públicos que contribuyeron a la elevación
general del nivel de vida experimentado en los años cuarenta y primeros
cincuenta. El impuesto a las ganancias extraordinarias de guerra establecido en
el curso de la Segunda Guerra Mundial, es un ejemplo paradigmático de cómo en
estos años el Estado, por medio de su política fiscal, recurrió a los
beneficios del sector ganadero para transferir recursos y a la vez financiarse.
Política financiera
En 1948 puede decirse que se inicia una nueva etapa
en la organización financiera, otorgándosele al BROU un papel más
activo como autoridad monetaria[3],
lo cual se expresó en un mayor control sobre la actividad de los bancos
privados y el manejo discrecional de los redescuentos para ensayar un control
cualitativo del crédito.
Política social y laboral
El Estado, en el marco de una activa participación
de los actores sociales involucrados, contó con mecanismos institucionalizados
y socialmente legitimados al servicio de la regulación salarial.
Los sueldos mínimos de los empleados públicos y trabajadores rurales que
quedaban fuera del mecanismo de negociación tripartita del salario, se fijaban
por ley. En los años cuarenta la regulación del costo de la fuerza de trabajo
se completó con el antes mencionado control de precios de artículos de primera
necesidad y de los alquileres (los precios de los alquileres fueron regulados
por decisión parlamentaria en dos ocasiones dentro del período que
consideramos: leyes de octubre de 1931 y de diciembre de 1948).
En contraste con lo ocurrido durante el
terrismo, bajo el neobatllismo se produce un fuerte impulso a la elevación
del salario real como mecanismo de ampliación de la demanda interna, a
su vez requisito imprescindible para el sostenimiento del modelo industrial que
llevó adelante. Para ello, también se apostó, de forma más decidida, al control
de precios de los artículos de primera necesidad, a la creación de empleo
público y a la expansión de la legislación laboral y social.
Estos avances
se desarrollaban en el contexto de un clima de democracia y mayor libertad para
la acción sindical, aunque al respecto debemos cuidarnos de caer en
exageraciones al oponer la democracia recuperada en 1943 con el autoritarismo
terrista desplegado entre 1933 y 1938. Por ello vale traer a colación las
acciones de represión y persecución contra los trabajadores
organizados que se produjeron en varias ocasiones durante el período
neobatllista. Así, por ejemplo: la ofensiva impulsada por el gobierno
encabezado por Tomás Berreta en 1947 ante la huelga ferroviaria de ese año,
encarcelando a sus dirigentes y enviando al Parlamento tres proyectos de ley de
claro contenido antisindical (entre ellos uno que establecía la ilicitud de las
huelgas en el sector público); las sanciones y destituciones de funcionarios de
ANCAP en 1951 por parte del Directorio del ente, a raíz de medidas solidarias
con otro gremio llevadas adelante por la flamante Asociación de Obreros y
Empleados, que terminó con una huelga general; las Medidas Prontas de Seguridad
decretadas por primera vez en 1952 ante el anuncio de un paro general del
transporte, en medio de una ola de conflictos en el sector público y en la
actividad privada; entre otros[4].
En 1946 se estableció por
ley el Estatuto del Peón Rural que fijó pautas salariales, condiciones
laborales y amparo familiar. En 1950 fue creado el Consejo de Asignaciones
Familiares, centralizándolas en un único organismo con integración tripartita,
y creando al mismo tiempo los Centros Materno Infantiles para la atención
médica.
En todo este recorrido, el establecimiento de
los Consejos de Salarios por ley de 1943 es, por diversas razones, la piedra
angular por medio de la cual el Estado contó con una institución a través de la
cual pudo concretarse una fuerte intervención en el mercado de trabajo por
medio de la regulación salarial. La ley asignó a estos consejos la fijación de
un salario mínimo que asegurase la satisfacción de las necesidades físicas e
intelectuales, a través de la negociación de las partes con la mediación del
Estado. Tenían un funcionamiento descentralizado, habiendo tantos como ramas de
actividad se reconociesen (llegaron a funcionar más de cuarenta).
Se integraban con tres
representantes del gobierno, dos de los empresarios y dos de los trabajadores.
Tanto los patrones como los trabajadores debían elegir a sus delegados en
elecciones realizadas a tal efecto. Este mecanismo de elección de los
delegados, así como el seguimiento del trámite de la negociación con los
empresarios, hicieron de los Consejos de Salarios un fuerte estímulo a la
sindicalización en aquellos sectores en que ésta no existía o era débil.
El funcionamiento efectivo de los Consejos
de Salarios desde 1944 (cuando se instaló y laudó el primero, el del
sector transporte) tuvo múltiples efectos económicos, sociales y hasta
políticos. Con referencia al itinerario de la política económica y de las
capacidades reguladoras del Estado que es lo que aquí nos interesa, se
volvieron un poderoso instrumento al servicio de la política de redistribución
del ingreso, de ampliación del mercado interno y de industrialización. Con los
Consejos de Salarios, que en este sentido venían a agregarse al Contralor del
comercio exterior, el Estado uruguayo tuvo a su disposición un mecanismo
ampliamente útil para el despliegue de una política económica de carácter
marcadamente reguladora.
Mientras que el Contralor fue el instrumento
mediante el cual se canalizó la transferencia de recursos desde el sector
agro-exportador hacia el sector industrial y el propio Estado, los Consejos
habilitaron la transferencia de ingreso desde el sector empresarial urbano
hacia los asalariados.
Relaciones Exteriores
Con respecto a las relaciones internacionales
enfrentó a los EEUU en términos económicos por vender su producción los países
socialistas, pero mantuvo una relación
solidaria y activa con aquel país
en otros aspectos, como por ejemplo: no criticando la agresión de éste para con
algunos territorios americanos, aunque el mismo Batlle Berres era partidario de
una comunidad de los pueblos de Latinoamérica
Reforma Constitucional.
En 1950 comienza un periodo donde el tema de debate
se asienta en la reforma de la Constitución. Finalmente, la misma se estableció
como un acuerdo político entre el partido del presidente Martinez Trueba y la
oposición. El objetivo de dicha reforma era la implantación del un ejecutivo
colegiado
Las razones de ese acuerdo fueron diversas. Por un
lado el partido nacional trataba de asegurarse por lo menos una mínima
integración en el Ejecutivo y la dirección de algunos Entes comerciales. Los
sectores Batllistas opuestos a Luis Batlle proclamaron el acuerdo para evitar
que la política personalista de Luis Batlle
sobre todo en los duros años de la guerra fría pudiera perjudicar al
país. Con el colegiado se evitaba todo riesgo de su retorno a la presidencia
con las antiguas características.
Pero existía una razón para la reforma: el temor de
un avance de los sectores gremiales. Constituyó un acuerdo político para
enfrentar una crisis cuyos primeros indicios ya se manifestaban y se exigía un
gobierno dispuesto a reprimir los excesos sindicales.
Síntesis del Neobatllismo:
·
Intento una conciliación entre la burguesía que no se excediera en su
afan de lucro y el proletariado que sus revidicaciones no agredieran al
capital.
·
En el aspecto económico y social la interveción del Estado adquiere una
importante relevancia, con una política proteccionista de fomento de la
industria realizando una redistribución
de la renta, promoviendo el desarrollo social. Se implanto un capitalismo
socialmente progresista, para un país dependiente dentro de una coyuntura
particular.
·
Su apoyo político fundamental lo va a recibir del empresariado
industrial, la clase media y la clase
obrera.
·
El el resultado de su política fue un marcado desarrollo industrial y
la expansión de determinados cultivos agrícola, se consolidó el sector
industrial, el crecimiento de la clase obrera y de la clase media, dependiente
avanzando en su sindicalización. El auge económico, la lucha sindical y la
política sindical y la política
redistributiva del gobierno posibilitaron el progreso y el incremento
del nivel de vida.
·
Desde el punto de vista político se puede decir que organiza un estado
para la integración poli clasista. Mientras la burguesía industrial y la
pequeña burguesía influyeron desde el seno del movimiento mientras que la clase
obrera gravitó con su voto desde fuera. A partir de la implantación de la
sociedad industrial el estatismo el
dirigismo, la conciliación adquieren gran importancia en el concepto de que las
relaciones de pueblo y gobierno instrumentado con la vigencia de la democracia
liberal.
·
Su idea fudamental para los cambios sociales es la revolución en el
orden para lograr los mismos cambios manteniendo las democracias.
·
Aunque algunos de los autores lo trata de populista un elemento
fundamental lo separa de esa característica el respeto por la democracia y la
libertad pero fundamentalmente aliada al tema de la justicia social por lo cual
según su propio concepto si eso no se logra la democracia corría un gran
peligro por lo que los estallidos sociales pudieran provocar.
·
Representa el ideal del mundo de aquella época, por que el las
libertades democráticas son reforzadas con soluciones de justicia social,
logrando superar la políticas que propugnaba la supresión de las
manifestaciones sociales mas negativas del capitalismo. Junto con ello aparecen
también los conceptos de libertad , democracia, orden, paz social, pueblo que
aparecen idealmente integrados.
·
Estas características permiten diferenciar su gobierno de los
populistas que asumían formas de autoritarismo.
·
En lo económico se puso acento en la necesidad de industrializar el
país promoviendo la expansión de las industrias ya existentes y la creación de
otras nuevas, desarrollando un proteccionismo fundamentalmente por la política
cambiaria. Para en neobatllismo la industria era la principal actividad
creadora de riqueza y por eso se manifiesta continuamente la intención de
protegerla de sus enemigos de importancia. La intención de defender la
industria también esta ligada por que su oposición el partido nacional era
partidario de la ganadería y contrario a la industria.
·
Pone un gran énfasis en la dimensión social que debe tener la
industrialización, ante la concepción de que los trabajadores debían participar
en los beneficios que la expansión aporta.
·
En lo social el dirigismo y el intervensionismo era fundamental como arbitro y como instrumento
para distribuir la riqueza eliminando las diferencias sociales más agudas.
Además eran los instrumento primordiales para resolver las contradictorias
demandas de las clases en las que se apoyó. Si bien no acepta el concepto de
lucha de clase la reconoce y es por eso que reconoce el papel de Estado para
impedir su desarrollo.
·
También se asegura el apoyo de las clases medias a través del
desarrollo del clientelismo político por el cual de va a generar un parasitaria
clase burocrática con el objetivo de juntar votos para el partido gobernantes.
·
Con respecto al campo cría en la forma de producción de la mediana
propiedad para lo cual se crea el Instituto Nacional de Colonización con el
objetivo de que el Estado comprara tierras la parcelara y las repartiera entre
colonos para que fueran trabajadas a través de éstos. Esta idea no funcionó por
que la oposición se opuso a este proyecto sobre todo los grandes ganaderos.
Pero igual el Instituto de mantuvo como forma de clientelismo político.
[1] Entre otras cosas, esta ley establecería el fin del sistema de
cambios múltiples y promovería la liberalización de las importaciones.
[2]La ley 10.000
(del 10/1/41) vino a terminar el edificio, unificando y completando los
organismos y mecanismos de regulación, al establecer el Contralor de
Exportaciones e Importaciones bajo jurisdicción del Ministerio de Hacienda. .
[3] Función que mantendría hasta 1967 cuando fue creado el Banco Central del Uruguay.
[4] A este respecto el trabajo de Hugo Cores (1989) da un buen panorama de la lucha social, y las acciones y reacciones del Estado uruguayo frente a las mismas, durante el primer tramo del período neobatllista.

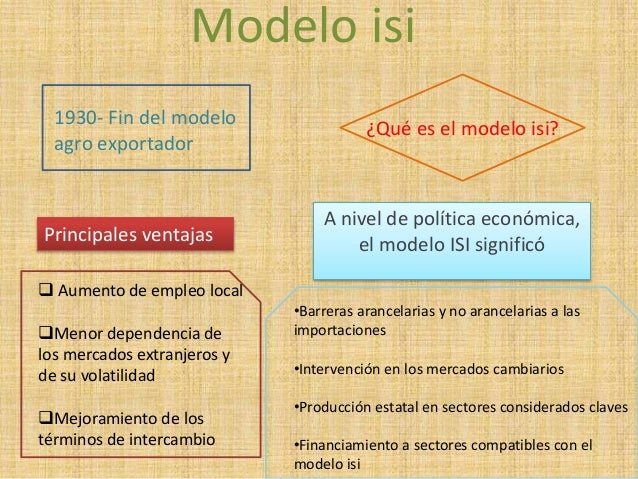

Comentarios
Gracias